
En nuestra búsqueda y necesidad de sentirnos seguros, una de los medios más habitualmente usados ha sido establecer fronteras, barreras, separaciones, muros, lindes... Todo lo que sirva para marcar una distancia, una diferencia entre lo nuestro o lo mío y lo de los otros ha sido usado. Dentro de lo nuestro nos sentimos seguros. Lo otro, lo diferente, lo vemos como una amenaza. En casa nos podemos poner en zapatillas, hablamos nuestro idioma, comemos nuestra comida... Salir de casa significa aventurarnos en el terreno de lo desconocido –otras lenguas, otras costumbres, otras comidas, hasta otro sentido del humor–. No hay mucha diferencia entre nosotros y los animales, que también marcan su territorio con diversas señales para avisar a los otros de su especie de que entran en zona prohibida.
Jesús, siempre rompiendo con lo cotidiano, con lo normal, rompió con esa forma de ser. Para él no existieron las fronteras. Ni siquiera tuvo una casa. Su vida se hizo en la calle y en los caminos. Su familia se abrió a la otra familia más amplia de sus amigos, de sus discípulos, de los que se iba encontrando por los caminos. Los pecadores, los marginados socialmente, encontraban también cerca de él un manto bajo el que acogerse. El Reino que predicaba era la casa de todos.
Entre los judíos y los gentiles
A los discípulos no les resultó fácil entender en la práctica las consecuencias de aquella forma de hablar y de actuar de Jesús. De hecho, cuando comenzaron a predicar el Evangelio, la buena nueva de la salvación, se dirigieron preferentemente a los judíos. Ellos eran los portadores de la promesa. Para ellos era la buena nueva. Solamente el rechazo de estos los hizo darse cuenta de que el mensaje de Jesús tenía un alcance mayor del que ellos habían pensado. Descubrieron que la buena nueva de la salvación era para todos los hombres y mujeres de todo el mundo y de todos los tiempos. Entendieron que el amor de Dios que se había manifestado en Jesús era universal. Asumieron que la esperanza creada por la resurrección de Jesús era para todos. Sintieron la alegría de pertenecer a la familia de los hijos e hijas de Dios y se vieron llenos de alegría y del Espíritu Santo.
En adelante no tuvieron miedo de salir de su casa, de su cultura y de sus fronteras, de lo conocido y habitual –no hacía falta ser judío para ser cristiano–, para dirigirse a otros pueblos. Tuvieron que aprender lenguas y hacer el estómago a otros alimentos pero vieron que el Espíritu Santo traspasaba fronteras y que la esperanza brotaba en los corazones de los que les escuchaban con corazón sincero. Y que el Reino se extendía.
La pequeña comunidad de los inicios se convirtió en aquella muchedumbre inmensa “de toda nación, raza, pueblo y lengua” reunida en la presencia del Cordero, de que habla la lectura del libro del Apocalipsis. Son los que han acogido el mensaje de la buena nueva, los que viven en la fe, la esperanza y el amor. Son la comunidad de los creyentes, los testigos del Reino.
La tentación del gueto
Esta comunidad, que somos nosotros, siempre tiene la tentación de volverse sobre sí misma. Casi sin darnos cuenta, volvemos a levantar muros y barreras que nos separen de los demás. Y los otros empiezan a ser vistos como una amenaza y, cuando señalan nuestros defectos y faltas, los vemos como enemigos que nos atacan. Cayendo en la antigua tentación, empezamos a defendernos, nos cerramos a cualquier crítica. Nos sentimos intimidados y tratamos de distinguir la conspiración que, sin duda, se ha levantado contra nosotros.
Nada más contrario al mensaje de Jesús. Siempre estuvo abierto a escuchar a todos. Nunca estableció barreras ni diferencias. Acogió a todos y con todos se sentó a comer. No le preocupó defenderse porque su única pasión fue proclamar el Reino. Su confianza en el Padre era total. Nadie le podía arrebatar a su gente porque era el mismo Padre el que se los había puesto en su mano. Por eso caminó sin miedo, sin necesidad de protección ni seguridad, sin sentirse amenazado. Hasta se enfrentó a la muerte con la confianza puesta en el Padre. Y éste no le decepcionó sino que le respondió resucitándolo de entre los muertos.
El Evangelio de este domingo nos invita a poner nuestra confianza en Dios. La misión confiada a la Iglesia –anunciar la buena nueva de la salvación– es más grande que ella misma. La Iglesia no tiene que perder tiempo en defenderse a sí misma –Jesús nunca lo hizo–. Lo nuestro es salir a la calle, ir más allá de las fronteras, hablar todos los lenguajes y proclamar el amor de Dios para todos. El rebaño de Jesús es un rebaño abierto. El mundo entero es nuestra casa y todos los hombres y mujeres son de los nuestros.
Fernando Torres Pérez, CMF
Publicado en ciudadredonda.org
Share |


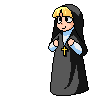


















0 comentarios:
Publicar un comentario