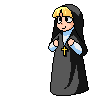Querida Prisca:
Me pides en tu carta que te narre de primera mano mi encuentro con El, con Jesús resucitado, aquella mañana única, que fue el principio de esa realidad nueva, gozosa y esperanzada que compartimos.
Apenas comenzaba el sol a aparecer por detrás del Monte de los Olivos; todavía no doraba las piedras de las casas, y en el Templo se entonaban los primeros himnos y se preparaba el sacrificio diario. Ni las más madrugadoras de ente las vendedoras habían extendido aún sus mercancías, cuando salté de la cama y salí corriendo fuera de la ciudad, hacia el sepulcro donde le habían puesto. Poco después la ciudad recuperaría sus sonidos, el latido de su vida cotidiana; pero para nosotros todo se había parado el viernes por la tarde. Me dolía la vida que empezaba, me hería la ciudad que se desperezaba, bella y ajena a mi dolor inconsolable. Corrí y corrí a través de las callejas hasta la puerta occidental. La noche había sido un interminable pozo de angustia, vueltas y más vueltas en mi lecho; lo habían matado, Jesús estaba muerto, ¡muerto!, todo se me había venido abajo; no sé qué buscaba pero sólo te puedo decir, querida Prisca, que necesitaba saberle allí, sentir su presencia aunque fuera la de su silencioso cadáver. Era un pobre consuelo, pero me libraría un poco del vértigo y la desesperación.
Cuando llegué al sepulcro y lo encontré abierto y vacío, se me nubló la vista y me derrumbé. Sentí que todo había acabado. Comencé a llorar y así estuve no sé cuánto tiempo. Miraba el sepulcro, y las imágenes y el eco de sus palabras se agolpaban en mi mente, juntándose con las escenas de la crucifixión y con las burlas y reproches de aquellos que no se habían fiado de él.
Veía nuestra tierra de Galilea, las aguas de nuestro lago y la luz rosácea y dorada del amanecer, esa luz que tenía las montañas cuando salíamos para reunirnos con la gente que escuchaba absorta a Jesús. Le oía, oía su voz, contándoles aquella historia de un padre que cada día esperaba el regreso de su hijo perdido, y le escuchaba decir que así nos amaba su Padre. Veía los ojos brillantes de gozo de aquella pobre mujer a la que Jesús, después de haberla sanado, llamó hija de Abraham. ¿Sabes Prisca lo que significa ese título para nosotras? Sólo a los varones les es atribuido. Veía a Jesús enfadado con todos aquellos que ponían las leyes por encima de la misericordia y el amor, idolatrizándolas en lugar de cuestionarse si eran conforme a lo que el Padre quería. Recordaba claramente aquella vez que les dijo: “El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado”. Recordé aquel día en que estábamos en descampado, anochecía y era la hora de cenar, no se qué dijo Jesús o qué vimos en él que de repente, lo poco que teníamos comenzó a multiplicarse. Todos estábamos dispuesto a repartir con el vecino. Bastó y sobró. A menudo nos decía que sólo había un Padre y Señor que quería unas relaciones fraternales no prepotentes; que el Padre se preocupaba y lloraba por los pequeños, por los malos, por las mujeres, por los oprimidos de mil formas. Todo esto pasaba por mi mente, y al ver el sepulcro vacío mi dolor se hacía desesperado. Todo aquello había desaparecido, no existía. ¿Tendrían razón los que le pedían una prueba de que lo que hacía y decía venía de Dios? ¿Habían acertado los que le acusaban de estar loco o tener un demonio; de subvertir el orden “querido por Dios”; los que le habían acusado de blasfemo; aquellos que estando ya en la cruz se burlaban diciendo: “Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si de verdad le quiere”?
Nuestros ancianos y autoridades le habían matado en nombre de Dios, para defender Su nombre. Pero, ¡No podían tener razón! No, no podían porque en Jesús –no se cómo decirlo- se experimentaba el “hesed” de YHWH, su amor fiel, entrañable, solidario, en Jesús se hacía presente ese Dios que nos habían transmitido los antepasados, siempre al lado del pueblo necesitado, oprimido, de los tristes, de los excluidos.
El no estaba. No escucharíamos más su voz y sus palabras, ni volveríamos a sentir su presencia que nos llenaba de vida. Miré al sepulcro queriendo morirme yo también.
Me pareció ver algo luminoso en la sepultura, pero yo sólo notaba el vacío, el cuerpo de Jesús que había ido a buscar no estaba allí. De repente noté que no estaba sola y pensé que podían ser los que se habían llevado su cuerpo. Pensé en enfrentarme con ellos, en pedirles, exigirles que me dijeran dónde le habían puesto. Entonces oí mi nombre, ¡era su voz, no podía confundirme! Estaba allí, a mi lado, no había duda, era él. ¡Así pues, él tenía razón, Dios estaba de su parte!; Todo lo que vivimos y esperamos no había sido una ilusión, era verdad! Después de haber sufrido su ausencia, quise agarrarle, retenerle; El me convenció que había otra forma de vivir su presencia, de seguir relacionándonos con él, tan cierta y real como la de antes. El estaría con el Padre, habría vencido a la muerte, y las limitaciones del tiempo y el espacio. Tú lo sabes Prisca, no es tan raro, es la presencia del amor. Cuando dos personas se aman y existe entre ellas una sintonía, una comunión, aunque tengan que estar físicamente alejadas, se saben y se viven en presencia de otro, en su cercanía. Es otra clase de relación; no es fantasía, es real, muy real. Nunca están solos.
Jesús, además, me envió a comunicárselo a los demás, a Pedro, a Juan, a Felipe, a María... Luego todos juntos tendríamos la misma experiencia de su presencia. El nos envió a comunicar la buena noticia de lo que habíamos vivido y escuchado de sus labios a todo aquél que quisiera escuchar. Y el resto ya lo conoces...
Queridos Priscila y Aquila, se que también vosotros, de otra forma, habéis tenido la experiencia de Jesús resucitado. Esta fu la mía, semejante a la del resto de nosotros, los que convivimos con Jesús. Recibid un fuerte abrazo,
Miryam de Magdala
“Distintas y Distinguidas. Mujeres en la Biblia y en la historia” M.Navarro –C. Bernabé. Publicaciones Claretianas