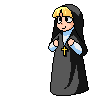«¡Feliz Año Nuevo!».
¿Cuántas veces lo hemos dicho, y cuántas nos faltan aún por decirlo? En la Nochevieja habremos levantado una copa para brindar, desear y pedir que el año 2010 sea un año feliz; al menos mejor que el pasado.
Al echar un vistazo al año que se fue caemos en la cuenta de que se ha prolongado la lista de guerras, represalias, venganzas, catástrofes, corrupciones y fraudes, enfermedades, que hemos estropeado un poco más este planeta; cada cual tiene su propia colección de sufrimientos y oscuridades, fracasos y desengaños, de proyectos no realizados, de cosas que quisimos cambiar y siguieron tozudamente como siempre.
¿Pesimistas? ¿Cansados? ¿Derrotados? ¿O más bien esperanzados?
Algo bueno habremos pasado también. En algo habremos crecido, alguna meta habremos alcanzado, alguna buena noticia nos habrá alegrado el corazón, alguna amistad nueva habrá comenzado, alguna sorpresa agradable habremos vivido... Si sólo nos fijamos en las malas noticias... los éxitos, las bendiciones y las alegrías parecen pequeños y frágiles.
Ojalá hayamos sido capaces de reconocerlos y agradecerlos.
Desde su pequeñez, María supo alegrarse, agradecer y alabar a Dios por todas las obras que Dios estaba haciendo en ella, por ella, con ella.
Esos buenos y sinceros deseos que nos brotan al tener delante la primera hoja del calendario, ¿son sólo sueños, fantasías, frases hechas? ¿Realmente en este nuevo año vamos a ser más felices nosotros y los que caminan a nuestro lado?
Quizá nuestra salud nos dé algún sobresalto, o tal vez la de algún ser querido, que puede que sea peor. La fragilidad humana nos hace temer algún disgusto o decepción de los que más nos quieren. Es casi seguro que yo mismo falle a alguien y no sepa estar a la altura de las circunstancias, que sigan activos algunos enfrentamientos y conflictos personales, que se repetirán las mismas manías en mi forma de ser, que no pocos de los problemas pendientes del año que se fue se habrán distribuido ya por los días aún sin estrenar.
Entonces, ¿tienen sentido esos brindis, esperanzas, y buenos deseos y propósitos?
Este año apenas estrenado no será más feliz porque los acontecimientos nos resulten favorables, sino porque miramos y sentimos las cosas desde el corazón de una manera nueva y favorable. La felicidad no está fuera, en lo que pasa o nos pasa... sino dentro, en mí mismo. No está en la salud, la suerte, el éxito o la riqueza, sino en el modo de situamos ante ellas, en lo que hacemos con cada cosa que nos viene. La felicidad, la paz del corazón, la ilusión, el equilibrio, el estar bien no dependen fundamentalmente de los otros, de lo otro sino de mí mismo, de lo que yo hago con todo eso, de cómo me tomo las cosas.
Nos ha dicho el Evangelio:
«María conservaba todo esto, meditándolo en su corazón».
Re-cordaba (pasaba por el corazón) y meditaba todo lo que iba ocurriendo ante sus ojos, tratando de aprender, de comprender, de dejarse afectar por lo que les ocurría a los demás. Era una mujer de profundidad, de corazón.
El corazón no es un álbum de fotos, para repasar de cuando en cuando con nostalgia, o acaso con rabia, sino un lugar para discernir, para separar y clarificar lo que es manantial de vida y lo que nos llena de muerte, el mal y bien; es el lugar para buscar y profundizar en el significado de todas las cosas: no todo vale, ni vale lo mismo para la vida del hombre y la gloria de Dios.
Es el lugar para preguntamos qué hacer con lo que nos duele, lo que nos desconcierta, lo que no responde a lo que esperábamos, qué decisiones tomar para conservar la serenidad, la fidelidad a nuestros valores y compromisos, para cambiar lo que depende de nosotros, para no dejarnos apresar por los acontecimientos, para afirmar lo que es importante e irrenunciable, para no perder el rumbo.
En el corazón tiene puesta su residencia el mismo Dios que es amor; somos su templo. Nos lo dejó escrito san Agustín: Dios está conmigo en lo más profundo de mi propio corazón.
El rostro de Dios se reconoce ahora en el ser humano, nacido de Mujer, bajo la ley, para estar más a nuestro alcance, para que lo comprendamos mejor, para que lo sintamos cercano, y para que nos hagamos cercanos unos a otros; se esconde en lo más profundo del hombre para que allí lo descubramos. En mí mismo, y en «cada otro».
Dios no tiene más que mirarnos el corazón para saber cómo estamos, y se deja mirar y descubrir con los ojos del corazón, aunque a veces las señales de su presencia sean tan enormemente sencillas y cotidianas: como un niño pobre, envuelto entre pañales, y con los brazos de sus padres como única cuna y abrigo.
Cuando le miramos desde el silencio del corazón, como nos enseñó su Madre, sentimos que nos deja una presencia discreta que nos transforma y alegra, que nos anima, fortalece y pacifica.
Por eso quiero invitaros hoy a que este sea un «año de corazón».
¡Qué distinto será todo si empezamos a comunicarnos «con el corazón en la mano»!,
¡Si ponemos todo el corazón en las pequeñas y grandes cosas que hacemos!
¡Si dejamos que los gestos de aquellos que nos quieren nos «lleguen» al corazón!
¡Si abrimos el corazón a quienes necesitan entrar en él!
¡Si nos encontramos a solas con nosotros mismos en el fondo del corazón!
¡Si guardamos las cosas en el corazón, y las meditamos en compañía de Dios!
¡Si dejamos que la miseria y el dolor de los otros resuene y encuentre respuesta en nuestro interior!
Aquí es donde está el secreto de la felicidad, de la paz, del amor que llena y hace feliz!
Por eso más que un «feliz año» os quiero desear un corazón como el de María, la Mujer fuerte, la Madre de Dios, para vivir cada momento, un corazón en el que quepa y esté a gusto Dios, porque «si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros?». Cuando el corazón humano se limpia de basuras, hierbajos y pedruscos siempre acaba apareciendo el Rostro de Dios sonriendo, iluminando, protegiendo, creando comunión, haciendo posible que fructifiquen la paz, la justicia, la rectitud, la alegría... Cuando el corazón humano está atento y «guarda las cosas en él», se hace dócil a los gestos de Dios: he aquí la esclava del Señor. Y esa docilidad se convierte en fecundidad, y bendición: bendito el fruto de tu vientre. Cuando el corazón humano se deja iluminar por el Espíritu, descubrimos que no estamos solos y podemos decir: ¡Abbá!, ¡Madre! ¡Hermanos!
Enrique Martínez de la Lama, cmf
Publicado en http://www.ciudadredonda.org/